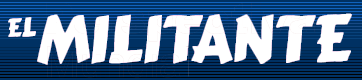
Vol. 81/No. 31 21 de agosto de 2017
(portada)
Campaña para enjuiciar a Donald Trump refleja crisis política en EUA
Y JOHN STUDER
“La Casa Blanca se está derrumbando”, aúlla el titular de una columna de Ruth Marcus en el Washington Post del 28 de julio. El único “misterio es cómo, cuándo y cuán mal va a terminar esta desastrosa presidencia”, afirma.
“Trump intenta reagruparse mientras el Ala Oeste pelea consigo misma”, dice el titular de un artículo de Peter Baker en el New York Times del 29 de julio.
Los trabajadores están siendo bombardeados con la misma línea en los programas de comentarios matutinos, las “noticias” de la noche y también los comediantes nocturnos.
El instrumento encargado de encontrar la manera de sacar al presidente es la oficina del fiscal especial dirigida por el ex director del FBI, Robert Mueller. El movimiento obrero tiene una larga experiencia con los fiscales especiales. No son nombrados para investigar un crimen, sino indagar hasta encontrar algo que puedan usar para echar por tierra a su objetivo. No hay restricciones ni límites de tiempo sobre lo que pueden “investigar”.
Son una burla de las protecciones bajo la Constitución de Estados Unidos y una amenaza a los derechos de los trabajadores. Y en éste caso está siendo dirigida por el ex jefe de la policía política antiobrera de los gobernantes capitalistas.
¿Por qué el furor?
La causa no es Trump. Él es un dueño de bienes raíces que está tan comprometido a defender los intereses de sus colegas miembros de la clase dominante como cualquier otro. Lo que es diferente en este caso es que detrás de su campaña y su victoria, los gobernantes ven algo más: la clase trabajadora. Ellos ven que, bajo las condiciones de una profunda crisis del capitalismo, los trabajadores están buscando algo diferente. Respondieron a Trump porque les prometió actuar en pro de la clase trabajadora y “drenar el pantano”.
Como lo planteó Gary Abernathy, editor del Times Gazette de Hillsboro, Ohio —uno de los pocos periódicos del país que respaldó a Trump— a los trabajadores “les gusta que Trump es alguien que cambia de juego [game-changer], que perturba las cosas, un practicante de lo que yo considero un ‘caos diseñado’. Nuestro sistema rancio y sus procesos corruptos necesitan ser perturbados”.
Los gobernantes ven —y temen— que se avecina una profundización de la lucha de clases. Esto es lo que está provocando el furor. Un furor que se retroalimenta porque los liberales están inmersos en un mundo donde todos piensan de la misma manera.
Trump “recibió el voto de más de 62 millones de personas”, admitió Michael Kinsley en una columna del Times el 29 de julio, y agregó: “Estoy seguro de que no conozco a ninguno de ellos”. Estos liberales están convencidos de que los trabajadores son criaturas inferiores, carentes de la inteligencia necesaria para poder elegir a sus propios dirigentes.
Bajo la presión del aluvión mediático, una encuesta de USA Today y la Universidad de Suffolk realizada el 29 de junio indicó que las cifras de popularidad de Trump “han bajado a mínimos históricos para un presidente durante los primeros meses de su mandato”, al obtener la aprobación del 42 por ciento de los entrevistados, pero “su nivel de favorabilidad es aún así, mejor” que la del Partido Demócrata o Republicano.
Gran parte de los medios se han centrado en los cambios de personal en la Casa Blanca, incluyendo la renuncia de Sean Spicer, como secretario de prensa, la designación y luego el despido de Anthony Scaramucci como director de comunicaciones y el remplazo de Reince Priebus como jefe de gabinete, por el director seguridad nacional, el general John Kelly.
El presidente Trump se pasó buena parte de la semana quejándose del desempeño de funciones del ex senador republicano Jeff Sessions, su fiscal general. Esto convirtió a Sessions, uno de los políticos republicanos más derechistas del país, en un héroe para los liberales.
Afirman que esto es una señal del caos en la administración. Lo que realmente muestra es que Trump no es realmente un republicano. El Post señaló que “Con cada cambio de personal, Trump parece estar alejándose cada vez más del establishment republicano”.
Trump se siente más cómodo con su propia gente, empresarios, familiares y figuras militares que saben algo de las consecuencias de la guerra imperialista.
Los resultados de las elecciones han provocado una crisis en ambos partidos de las familias capitalistas.
Una señal de la crisis del Partido Republicano fue el colapso de todos sus intentos de revocar o modificar Obamacare. Los republicanos cuentan con una mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes, pero no pudieron aprobar nada.
Los demócratas no están mejor.
El 26 de julio, la líder de la minoría de la Cámara, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, fueron a Berryville, Virginia, a una hora de Washington —el cual Pelosi llamó “el corazón de América”— para anunciar el nuevo plan de los demócratas, “Un mejor acuerdo”.
El “acuerdo” es una repetición de los vendajes liberales para resolver la crisis de la salud y de empleo sin abordar el verdadero problema: el capitalismo en su declive.
“Los demócratas mostraremos al país que somos el partido del pueblo trabajador”, proclamó Schumer, quien se quitó su corbata para el viaje. “Este es el comienzo de una nueva visión para el partido”.
Pero “en un país que sigue enfurecido con Washington, los dos dirigentes demócratas”, escribió el Financial Times después del evento mediático de Schumer y Pelosi, “han servido un total de seis décadas y media en el congreso” y “les cuesta trabajo presentarse como la cara de un nuevo Partido Demócrata”.
La otra ala del fracturado partido —Bernie Sanders y sus partidarios— están luchando para sacar a los tradicionales jefes del partido y asumir el control. Solo un partido reconstruido que promueva una reforma capitalista radical, creen ellos, puede reconquistar a los trabajadores al juego del sistema bipartidista.
Portada (este número) |
Página inicial |
Página inicial en versión de texto